Colombia lamenta la pérdida de esperanza
- Julie Turkewitz y Sofía Villamil
No hace mucho, Colombia y América Latina experimentaban una transformación histórica: el flagelo de la desigualdad se reducía como nunca. Sin embargo, ahora la pandemia amenaza con revertir esos logros como ningún otro fenómeno en la historia reciente, dicen los economistas.

En Medellín, que se considera el Silicon Valley de la región, abundan la pérdida de empleos y el hambre. Foto / Federico Rios para The New York Times.
BOGOTÁ, Colombia — Sandra Abello creció pobre, dejó la escuela a los 11 años y pasó su adolescencia limpiando pisos como empleada doméstica viviendo en casa de sus patrones. Pero para este año, algo notable había sucedido.
Abello, ahora de 39 años, finalmente tenía una casa en un barrio más acomodado. Una de sus hijas, Karol, estaba a punto de terminar la preparatoria. Otra, Nicol, cumplía 15 años, y planeaban una fiesta con muchos invitados. Estaban ahorrado para una lavadora. Abello estaba orgullosa de todo lo que había logrado.
VEA TAMBIÉN: Pasaporte de EE.UU. pierde su encanto
Entonces llegó la pandemia, y Abello perdió su trabajo de limpieza. Para mayo, había sido desalojada, lo que la obligó a mudar a sus hijas a un tejabán en un asentamiento ilegal. Por la noche, un frío penetrante se colaba. Una vida de esfuerzo se había esfumado. Karol, la hija mayor de Abello y aspirante a enfermera, lo llamó el “gran retroceso”.
No hace mucho, Colombia y América Latina experimentaban una transformación histórica: el flagelo de la desigualdad se reducía como nunca. En los últimos 20 años, millones de familias habían salido de la pobreza en una de las regiones más desiguales del planeta. La brecha entre ricos y pobres en América Latina cayó al punto más bajo registrado.
Ahora, la pandemia amenaza con revertir esos logros como ningún otro fenómeno en la historia reciente, dicen los economistas, trastocando potencialmente la política y a sociedades enteras durante años.
Nosotros —dos reporteras y un fotógrafo de The New York Times— queríamos entender lo que esto significa para las familias que habían sido tan centrales a esa marcha a la igualdad económica.
Así que comenzamos a conducir, llenando el automóvil con cubrebocas y viajando más de mil 600 kilómetros desde la capital de Colombia hasta la frontera noreste y de vuelta, entrevistando a docenas de personas sobre la forma en la que la pandemia estaba cambiando el curso de sus vidas.
A medida que avanzábamos, dejando los rascacielos de Bogotá hacia las regiones tropicales, quedó claro que estaban fallando los motores del ascenso social. Pequeñas empresas habían cerrado. Escuelas que habían convertido a los hijos de albañiles en ingenieros estaban cerca del colapso, incapaces de pagar a los profesores. Los agricultores quemaban cultivos, arruinados por los mercados perturbados.
Jovencitos habían recurrido a la venta de drogas para alimentar a sus hermanos. Mujeres jóvenes y niñas habían sido empujadas a la prostitución para pagar las cuentas. Madres y padres comenzaban a racionar la medicina de sus hijos. Los ricos se retiraron a sus casas de campo, mientras que otras familias vendían sus celulares para comprar la cena.
VEA TAMBIÉN: Revelan oscuros secretos de la familia Trump
“Nunca fue mi sueño retroceder”, dijo David Aguirre, de 32 años, quien había pasado de guardaespaldas de bajo nivel a ser el jefe de su propia granja de fresas. Cuando nos conocimos, acababa de despedir a sus cuatro trabajadores y desechar una cuarta parte de su cosecha, incapaz de encontrar un comprador y sin poder pagar a sus empleados para que la pizcaran.
“El sacrificio de muchas personas”, dijo. “¿Y luego, para que todo quede en nada?”.
Bogotá
Nos dirigimos a un asentamiento de tejabanes que durante mucho tiempo había sido el último recurso para los desesperados.
Cuando comenzó el confinamiento, el asentamiento creció rápidamente con gente como Abello que había progresado —empleados de panadería, conserjes de escuelas— pero perdieron sus trabajos y hogares. La pandemia los había convertido en posesionarios.
Ese día llegó la policía con un equipo de demolición, diciendo que el asentamiento era ilegal y peligroso.
Las paredes del tejabán de Abello cayeron ruidosamente.
Por segunda vez en la crisis, ella y su familia no tenían dónde ir.
Medellín
A ocho horas de Bogotá, la escuela parecía un santuario en una colina.
La institución, Mi Segundo Hogar, había desempeñado un papel alterador de vida para familias de recursos modestos, ofreciendo educación a bajo costo y de alta calidad. Produjo auxiliares de vuelo y farmacéuticos.
Ahora, la escuela estaba vacía. Los padres desempleados habían dejado de pagar las cuotas, a veces disculpándose profusamente.
VEA TAMBIÉN: Tormentas empeoran y ponen en peligro la vida de los ancianos
Lina Castrillón, la rectora, dijo que técnicamente, las clases ahora eran en línea, pero muchos estudiantes no tenían computadoras, o intentaban iniciar sesión a través del celular, y los datos eran caros.
Del 2002 al 2018, Colombia redujo su tasa de pobreza a cerca de la mitad, al 27 por ciento. El país firmó un acuerdo de paz histórico con el principal grupo rebelde, y prometió ayudar a miles a unirse al éxito de país.
La brecha entre ricos y pobres seguía alta en comparación con gran parte del mundo. “La crisis actual probablemente es la mayor amenaza a la desigualdad que hemos experimentado”, dijo Matías Busso, economista del Banco de Desarrollo InterAmericano.
Bucaramanga
Quizás la imagen más impactante del retroceso de América Latina fue la carretera.
Kilómetro tras kilómetro encontramos procesiones de migrantes venezolanos que arrastraban sus maletas de regreso a casa. Habían llegado a Colombia para escapar del colapso económico de Venezuela.
Ahora las personas que conocimos habían perdido cualquier pequeño vínculo que tenían con una vida en Colombia y migraban a la inversa, de vuelta a una nación donde estaban seguros de que aguardaba el desastre. La mayoría dijo que tenía familiares en Venezuela que podían ayudarlos.
Desde que inició la pandemia, más de 80 mil venezolanos han regresado.
“Se acabó la esperanza”, dijo Rafael Decena, de 50 años.
En Bucaramanga, cientos de familias migrantes acampaban a las afueras de un parque para descansar. Una noche, llegó una caravana de autobuses, enviada por el Gobierno colombiano para trasladar a las personas los últimos 200 kilómetros a la frontera.
Roraima Daversa, de 26 años, y su hijo Amado, de 9, subieron al autobús con los pies agrietados y ampollados.
Cúcuta
En Cúcuta, un poblado pegado a la frontera venezolana, una joven de 17 años vestida con camiseta color cereza y shorts de mezclilla, tiraba de un bolso con un moño brillante. Unos cuantos hombres se acercaron.
Cuando comenzó el confinamiento, su padre perdió su trabajo como albañil y el refrigerador quedó vacío. Llevada a la desesperación, tomó la difícil decisión de ir a un parque local, donde los hombres le pagaban por sexo, 6 dólares por encuentro. Ahí ni siquiera era la más joven en hacerlo.
VEA TAMBIÉN: Explotan a trabajadoras domésticas en Medio Oriente
Alguien tenía que traer dinero, dice, “y me tocó”.
Una mañana, la joven de 17 años, cuyo nombre no revelamos, se despertó antes del amanecer ante las súplicas de su hijo, de seis meses, que quería jugar.
Hizo café y dejó al niño con su padre en una casa al final de la calle. Su madre, de 54 años, la vio marcharse desde el patio. Sabía lo que estaba haciendo su hija. “No critico ni condeno”, dijo la madre.
“No hay trabajos”, agregó, empezando a llorar. “Esto no es vida”.
Bogotá
De vuelta en Bogotá, Abello se mudó con una amiga, ambas familias apiñadas juntas.
Cuando se relajó la cuarentena, Abello regresó a su trabajo de limpieza en una panadería. Pero sus clientes de las casas nunca le pidieron que volviera, y ahora gana aproximadamente la mitad que antes. No estaba claro cuándo podrían mudarse a un lugar propio.
“Ha sido difícil para mi mamá”,dijo Karol. “Tan pronto esto acabe, espero que consiga trabajo y podamos volver a la vida de antes.
“Bueno, Dios quiera”, dijo.
Jenny Carolina González contribuyó con reportes.

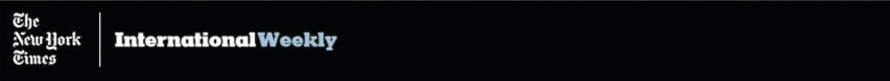








Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.